Una reflexión sobre ciudades que enferman
14 Ago 2020
En la segunda mitad del siglo XIX, la Revolución Industrial había alcanzado un desarrollo notable, con una profunda transformación de la estructura económica, social y política de Inglaterra. El Imperio británico dominaba el mundo y fundamentaba su hegemonía en una industria pujante que lo convertía en el centro financiero internacional y eje del comercio mundial.
El impacto de ese proceso sobre la ciudad de Londres fue brutal. Su prosperidad se transformó en un imán y su crecimiento demográfico se volvió explosivo. En 50 años duplicó su población (de 1.995.846 residentes en 1851 pasó a 4.670.177 en 1901). En el ‘Gran Londres’, casi se triplicó (de 2.286.609 habitantes a 6.226.494).
Eso implicó: expansión urbana, desordenado crecimiento de las periferias, demanda de viviendas, aparición de urbanizaciones precarias y la quiebra de los sistemas de abastecimiento de agua y salubridad, lo que provocó la propagación de enfermedades y epidemias.
En 1854, Londres vivió un siniestro brote de cólera que acabó con la vida de 10.000 londinenses y provocó la primera ley de salud pública conocida.
En menos de una década, el Támesis pasó a recibir los desperdicios de más de 30.000 fosas sépticas, lo que lo convirtió en una inmensa cloaca, desde la que se abastecía de agua a las fuentes públicas, que fueron el origen de los fatales brotes epidémicos.
En aquel mismo año de 1854, un brote en Barcelona, provocó la decisión de demoler las murallas medievales y finalmente adoptar el plan del ensanche de Ildefonso Cerdá, un ingeniero y urbanista vinculado a las corrientes higienistas del momento.
Las primeras leyes urbanísticas fueron sanitarias. El propio nacimiento del urbanismo está vinculado a la necesidad de controlar las enfermedades infecciosas que asolaban a la población durante la Revolución Industrial en el siglo XIX.
El saneamiento, uno de los pilares de la higiene pública fue motor de muchos planes de reforma y renovación urbana en esos años. La ciudad se convirtió entonces en un tema central de debate y surgieron innumerables propuestas de cómo afrontar el cambio de época y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
HACIA UN NUEVO MODELO
La segunda mitad del siglo XIX y los primeros del XX fueron prolíficos en nuevos modelos urbanos y en formulaciones alternativas y críticas a la organización espacial, social y de producción económica de la Revolución Industrial.
Desde ‘la vuelta al campo’ de Charles Fourier, un socialista utópico padre del cooperativismo, crítico del capitalismo, de la industrialización y de la civilización urbana, hasta las ‘ciudades integradas a la naturaleza’ del inglés Ebenezer Howard, pasando por la ‘ciudad integral’ de I. Cerdá o la ‘ciudad lineal’ de Arturo Soria, que él sintetizaba como “a cada familia una casa, en cada casa una huerta y un jardín”, una alternativa para descongestionar las ciudades-núcleo tradicionales y recuperar un urbe basada en la dignidad del individuo y el contacto con la naturaleza.
Llaman la atención las similitudes con muchas de las actuales propuestas urbanas y las tendencias que hoy emergen ante un nuevo cambio de época.
Fourier podría ser considerado un precursor de muchas de las tendencias que emergen en las últimas dos décadas en el mundo: anticipa el socialismo libertario, es un feroz crítico de la moral cristiana, burguesa y patriarcal, defiende la situación de las mujeres que consideraba un indicador del nivel de civilización de la sociedad (se le adjudica la expansión del término ‘feminismo’ usado hasta entonces como un vocablo médico), propone la creación de núcleos rurales de no más de 1.600 personas, organizados como unidades de producción y consumo, bajo un cooperativismo integral y autosuficiente, etc.
Por su parte, Howard proponía sustituir las ciudades industriales por unos nucleamientos mucho más pequeños, rodeados de tierras agrícolas, diseñados para congeniar una vida saludable con el trabajo, integrando la ciudad con el campo.
Su crecimiento debía ser controlado, donde el cinturón vegetal y las zonas de producción agrícola debían triplicar la superficie urbana y en las que la propiedad debía ser pública o de posesión comunitaria a fin de eliminar la especulación inmobiliaria.
En el reciente proyecto Woven de Toyota, muchos de esos ejes conceptuales están presentes (Ver Más Azul n° 10, julio 2020) como también lo están en diversas propuestas innovadoras de los últimos años, sobre las ciudades del futuro.

PERSPECTIVA URBANA Y SALUD
Para Naciones Unidas, enfrentamos un cambio profundo que obliga a repensar las ciudades. En 2050, un 68% de la población mundial será urbana y buena parte de ella, vivirá en megaciudades que, en muchos casos, todavía no existen. El mayor incremento de la población provendrá principalmente de África (Ver Más Azul n° 8, mayo 20, “Las megaciudades del futuro serán africanas”).
En ese contexto, “el cambio climático –asegura la ONU– supone un nuevo desafío para el urbanismo”. El crecimiento explosivo de las ciudades no solo amenaza la sostenibilidad sino también la calidad de vida de las personas y su salud.
La pandemia de Covid-19 ha despertado innumerables interrogantes sobre el actual modelo urbano y el uso y funcionamiento de nuestras ciudades. La alta densidad y concentración, los sistemas de movilidad utilizados, la desvinculación de la mayoría de las grandes urbes con la naturaleza y la preponderancia de los coches frente a los ciudadanos en el modelo imperante, plantean su rol en la rápida propagación de enfermedades contagiosas y en comportamientos sociales insalubres.
El virus provocó en la mayor parte del mundo un severo aislamiento que puso en evidencia innumerables problemas de nuestras ciudades. Desde el abastecimiento alimentario y las deficiencias de los sistemas sanitarios, hasta la situación de fragilidad de los sectores más vulnerables.
Ciudades ricas fueron escenario de desempleados que dependían de la ayuda solidaria para acceder a la comida. O niños pobres en situación escolar en muchos países en vías de desarrollo, incapacitados de continuar con su formación por carecer del espacio habitacional o las herramientas tecnológicas para recibir capacitación on line, por lo que el aislamiento redundó directamente en un agravamiento de la brecha educativa, ya de por sí profunda.

Algo parecido ocurrió con los adultos mayores en la mayoría de los países que, en un alto porcentaje, viven solos, en ciudades que los invisibilizan, carentes de servicios de atención y cuidados, con bajo acceso a recursos tecnológicos como internet, y por tanto, con dificultades para el contacto familiar y combatir su aislamiento.
Aunque a nivel global aún estemos inmersos en la evolución de la pandemia, es imperioso reflexionar no solo acerca de la adaptabilidad/resiliencia de nuestras ciudades para enfrentar nuevas emergencias, sino del rumbo hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos para una transformación sostenible y saludable.
CIUDADES QUE ENFERMAN
Aún teniendo en cuenta las enormes diferencias existentes entre las ciudades más importantes del mundo desarrollado frente a las principales urbes del subdesarrollo, lo cierto es que algunos problemas son comunes e incluso, en muchas ciudades algunas tendencias empiezan a cruzarse.
1. El coche, un vehículo del pasado.
La mayoría de nuestras ciudades han sido hechas o se han adaptado en función de los coches y no de sus habitantes. El resultado: lugares altamente contaminados y tóxicos. La OMS señala a los combustibles fósiles como causa directa de cáncer y enfermedades respiratorias severas. Además diariamente incorporamos partículas de neumáticos en nuestro organismo y millones de ellas recorren alcantarillas y ríos para terminar contaminando el mar.
Y para colmo, la mayor parte del tiempo, esos mismos coches no son utilizados. La dureza de los números que emanan de la actividad automotriz en las ciudades más pobladas, son contundentes para demostrar su vetustez e insostenibilidad como medio de transporte.
La velocidad que desarrollan los autos en las grandes urbes promedia apenas los 15 kms. por hora. El 95% del tiempo, los automóviles permanecen estacionados, sin usarse (EEUU 95%; Reino Unido, 96,5%; España, 97% y Corea del Sur, 92,3%). En el año, sólo lo usamos unas 260 horas en promedio. De 45 % a 64 % de los coches que circulan son conductores buscando estacionar (16 minutos diarios por conductor se pierden en esa actividad). Cerca del 80% de la trama vial de las ciudades está dedicada al automóvil.
El coche es una herramienta del pasado. Podemos negarnos a verlo. Pero los datos muestran la irracionalidad del sistema. A ello hay que agregar los problemas conexos de salud: aire contaminado, sedentarismo, problemas tempranos de pérdida de movilidad física; y los costos privados y públicos que insume esta forma de transportarnos.

Queramos o no, será necesario buscar alternativa al coche en la ciudad. Como señala Marc Vidal el ‘peak car’, el punto en el que la demanda de automóviles comience a disminuir, está próximo: “el declive del coche privado ya ha empezado de manera irremediable pues en el futuro inmediato prescindiremos de los vehículos particulares cada vez más… empezará con los diesel debido a las regulaciones que se están imponiendo, seguirá con los gasolina y afectará también a los eléctricos. No es un tema de con qué motor se propulsan, es un tema de cultura y movilidad”.
La revolución tecnológica contribuye a volver obsoletos algunos viajes por trabajo y el automóvil como símbolo de estatus es de una vejez apolillada. Hay un cambio cultural, sobre todo en los más jóvenes, que hace incomprensible ‘trasladarse físicamente’ cuando las herramientas tecnológicas permiten hacerlo al instante y con la misma eficiencia. El coche era maravilloso para reemplazar al carro de caballos.
2. Un Ministerio de la Soledad
En las últimas décadas, el aislamiento de los individuos en los núcleos urbanos se ha convertido en una verdadera una pandemia, mucho antes del Covid-19.
La soledad, la falta de interacción social y la carencia de afectos se convierten en fuente de graves trastornos y constituyen un serio problema de salud pública. Así lo entendió el Reino Unido que, bajo el gobierno de Theresa May, creó un Ministerio de la Soledad en enero de 2018.
Algunos viralizaron entonces las imágenes del famoso Mr. Bean celebrando su cumpleaños, en su solitario cuartucho londinense en compañía de su osito de peluche y ambos ataviados con un gorro de papel. Un símbolo perfecto de lo que sucede en todo el Planeta cada vez con más frecuencia.
Es que nuestras ciudades, en su actual diseño, favorecen ese aislamiento y dificultan la interacción social. Según estimaciones del gobierno británico, la soledad ya afecta al 10% de su población y un estudio de la Universidad de California, señala que el 20% de los ciudadanos de clase media, entre 18 a 50 años, en EEUU padece de soledad persistente.
Se trata de un fenómeno urbano que excede el segmento de los adultos mayores donde se agudiza. Pero que implica también a los jóvenes. En estudiantes universitarios el porcentaje se eleva al 25% y es aún mayor en los refugiados y migrantes. Es el germen de diversos problemas de salud que han provocado la creación del ministerio británico.

Es sabido que el aislamiento social incrementa los problemas de obesidad, los riesgos de infartos y de depresiones agudas. La carencia afectiva acarrea disminución de oxitocina, una hormona que se libera en contacto con los afectos y cuya reducción puede acelerar el envejecimiento, generar pesimismo, provocar conductas agresivas, adicciones y suicidios.
Alguien podría argumentar que vivimos la era de la mayor comunicación. Que hemos logrado –como diría Frances Cairncross– “la muerte de la distancia”. Para otros, en cambio, es precisamente este fenómeno de la hiperconectividad el que nos aísla.
Pero quizás haya que profundizar la reflexión. Las ciudades en las que vivimos responden a un modelo económico sobre el que se han desarrollado. Las ciudades ocupan el 3 % de la superficie del planeta. Son responsables del 70 % de las emisiones de dióxido de carbono; del 67 % del consumo energético global; del 75% del consumo de recursos naturales; genera el 80% del dinero, el 90% de las actividades de innovación y más del 50% de todos los residuos.
Es la forma de producir y de consumir de ese modelo el que no nos deja tiempo para la vida afectiva. Basta con observar la cultura estadounidense de trabajo, donde la gente siente que si se atreve a pedir días libres será estigmatizada como perezosa o desleal. Y es el único país desarrollado donde no existe un tiempo anual de descanso remunerado.
El orden de prioridades ha sido invertido. Debíamos ser personas, luego ciudadanos y por último, trabajadores. Pero el sistema económico imperante impone un ritmo frenético de trabajo, que ocupa casi todo nuestro tiempo. Nos quiere como trabajadores. Como ciudadanos, apenas una vez cada cuatro o seis años y sin ninguna exigencia. Y el desarrollo personal es de nuestra incumbencia individual en el tiempo que nos quede libre. Y ese tiempo casi no existe.
A lo largo de la historia, la ciudad ha sido la reproducción a gran escala de la vida familiar, expresión de nuestra vocación comunitaria. “El hombre es un ser social por naturaleza”, enseñaba Aristóteles. Necesita a los otros para sobrevivir.
La vida solitaria en un piso, es una realidad triste y reciente. La conformación de la ciudad industrial ha facilitado nuestro aislamiento con espacios muy reducidos de interacción social. Quizás las redes han sido parte de nuestra lucha por no ser aislados definitivamente.
Pero el modelo no solo nos impone una forma de producir sino también de consumir. El formato de “usar y tirar” se reproduce en las redes (Tinder, por ejemplo), lo mismo que el formato “for sale” (OnlyFans), donde alguien es producto y no persona.
3. El techo, un negocio
La mercantilización de todo es otro de los factores que ha arrastrado a nuestras ciudades a hacerlas cada vez menos amigables y más insalubres. Fenómenos como la gentrificación y la construcción de vivienda barata han sido el resultado de un proceso urbanístico basado en la especulación inmobiliaria.
Detrás de la construcción de gigantescas edificaciones de cientos de pisos en los centros urbanos o de viviendas baratas alejadas del centro de la ciudad, se oculta la misma enfermedad: multiplicar el valor de un trozo de suelo para especular con él.
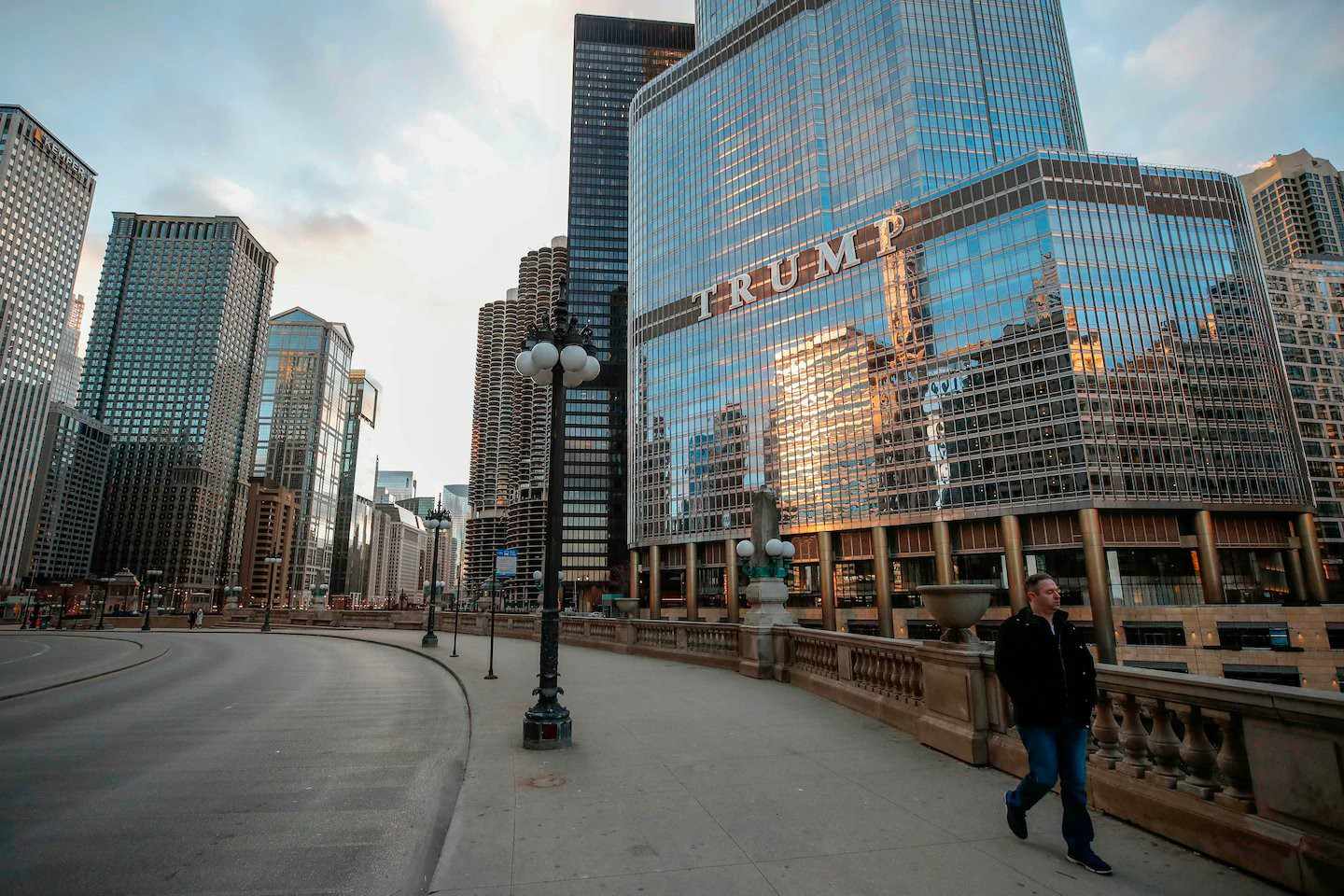
El urbanismo dejó de tener como centro de su reflexión la vida de sus habitantes, para plantear la ciudad a partir del desarrollo de viviendas (caras o accesibles). La ciudad de deshumanizó. Las relaciones personales, el barrio, los afectos, quedaron a merced del precio del metro cuadrado. Es la ciudad como espacio de ventas, donde la edificación es tan solo un bien de inversión.
La mejora de los centros urbanos (o gentrificación) fue en la misma dirección, en tanto estaba atado a la misma especulación inmobiliaria. La reconstrucción o recuperación significó el encarecimiento inmediato de las zonas reacondicionadas y el desplazamiento de los vecinos que no podían afrontar los nuevos costos.
La ciudad pensada como albergue o dormitorio es el origen de la pandemia de soledad que compromete a las urbes de todo el mundo. La diversidad social, la interacción entre grupos distintos, la multiplicidad de actividades, es lo que otorga a través del tiempo una identidad a las ciudades.
Una ciudad-motel de carretera no es una ciudad: es un lugar para dormir.
Hay quienes valorizan como espacio de interacción las zonas de terrazas o de centros comerciales como lugares de paseo y de encuentro. Pareciera una visión corta y sesgada. Puede ser que eso ocurra en sociedades de alto desarrollo y en áreas más o menos homogéneas en términos sociales. Pero basta con recorrer esas zonas en las urbes del subdesarrollo para saber que existen verdaderas “zonas restringidas” a determinados segmentos de la población.
Y aunque en menor medida, también sucede en las ciudades más ricas del Planeta. En Los Ángeles, Nueva York o París se verifica el fenómeno de gente viviendo en verdaderas ‘tolderías’ en la calle y que, cuando vagan por la ciudad, pueden enfrentar problemas policiales.
La parte de la población que ha sido remitida a las periferias más baratas, padece atascos y pérdida de tiempo para llegar a sus trabajos. La ciudad pierde diversidad, deja de ser un lugar para vivir de manera integrada y sus centros urbanos –alguna vez el corazón de su identidad– se convierten en una especie de maqueta arquitectónica para turistas.
Esa ciudad es la que provoca desasosiego, frustración y en definitiva, soledad.
Se hace necesario concebir una nueva ciudad, integrada a la naturaleza, con un consumo energético y movilidad sostenible, donde los espacios faciliten la interacción de la gente y el desarrollo de vínculos. Con núcleos que estimulen el ‘usar’ la ciudad y relacionarse. Y que permita articular nuevos espacios de convivencia intergeneracional.